La miserabilidad humana
“De las cosas inferiores
siempre poco caso hicieron
los celestes resplandores;
y mueren porque nacieron
todos los emperadores”
Francisco de Quevedo
Los perros ladran y sé que nada los detendrá hasta que arranquen a jirones la carne de su presa. Las sombras están estáticas mientras mis pasos resuenan en la calle lateral que me lleva a la plaza. De pronto, divisó a un grupo de personas, alguien se arrodilla en la acera y los demás parecen socorrerlo- Lo sientan en un banco, mientras una delgada mujer sostiene la mano del hombre. Los jóvenes le rodean. Me acerco y un sollozo continuo se instala en mis oídos. Las campanas de la Catedral han dado las nueve. Siento, miedo algo indescriptible corroe mis entrañas. Como un grueso temblor quebrantando mis piernas.
Lo he reconocido, su silueta familiar, desgarbada; sus ropas desaseadas y los ojos a punto de salirse de sus órbitas. Pude correr entre la gente y abrazarlo, pero preferí que esos desconocidos lo confortaran. Impresionaba verlo desvalido, vulnerable, casi como un pequeño cachorro que ha perdido a su dueño en un día lluvioso. ¿Qué cruel extravío! Presentí el final lo cuando vi esa mañana. Cómo describirlo, había pasado solo la tarde y que lucía destruido. Seguía llorando entrecortadamente cuando la mujer le enjugó las lágrimas. Los jóvenes dijeron algunas palabras de consuelo y el balbuceó que diariamente lo visitaría para pedirle sus consejos. Nadie quiso contrariarlo, menos todavía yo que tenía el coraje suficiente para hablarle y llevarlo a casa. Me acerqué a un árbol, me recosté y lo dejamos marchar por la calle en dirección a su destino. No lo detuve ni me atreví a someterme al menosprecio de esa gente, me había empezado a faltar el aliento y dolerme el pecho. Lo veía marcharse cuesta abajo. Ellos comenzaron a seguirlo, formaban un cortejo que marchaba silencioso.
Alguien le palmoteó el hombro, lo presentí desfallecer de dolor. De espaldas parecía sereno como si la tormenta hubiese amainado en su interior.
Me llamó la atención la polarización de los efectos de ese grupo de personas. Exhalaban un anhelo de sangre que se percibía en el aire. Era una especie de alucinación mía. Un delirio persecutorio que me rondaba y se refería al entrenador de perros.
Me agité interiormente porque lo dejé ir, no intenté detenerlo, ni siquiera invitarlo a conversar o simplemente a sentarme con él, en un banco solitario. Lo conocí en casa de Victoria, durante una velada musical; me dijeron que se dedicaba a organizar carreras de perros. Los adiestraba y luego dejaba que los apostadores eligieran a sus favoritos. Era mal visto en la ciudad, porque la sociedad protectora de animales lo consideraba una persona despiadada, por lucrar de ese modo con las miserias humanas valiéndose de los canes. Había conseguido un importante capital, pero no lo dejaban frecuentar la vida social de las familias de bien. Prácticamente se convirtió en un ermitaño. La situación en nada le molestaba y hasta parecía divertirle. Cuando la soledad le sobaba las costillas, una buena ópera le rescataba del derrumbe.
Algunos se asombraban de su capacidad para reconocer las obras más famosas de ese género. Fue por medio de la ópera que conoció al maestro. Nadie comprendía ni podía explicarse la relación que se había establecido entre ellos.
Diariamente, el entrenador de perros pasaba por su casa para la charla acostumbrada. La visita se había convertido en un rito. Llegaba puntualmente a las cuatro de la tarde, cuando la señora María acababa de disponer la merienda. Eran infaltables el café con leche y las medialunas sin relleno que el maestro cultivaba como una secreta adicción. Ambos estaban convencidos que tenían pocas cosas en común; pero, compartían esas pequeñas cosas, estaban menos solos que consigo mismos.
Luego del reconfortante momento, se debatían en juegos de memoria, repasando los listados de las obras que consideraban las más reconocidas, mientras escuchaban fragmentos de las versiones italianas. Él comentó al maestro que su padre había sido un conde, oriundo de Florencia, a quien no conoció porque fue hijo de una mujer soltera.
Creció en tierras cercanas a los esteros del Chaco paraguayo, casi en frontera brasileña y boliviana. Como su madre trabajaba en una estancia, él fue internado en un hogar a cargo de unos religiosos italianos, donde aprendió las letras y se aficionó por la ópera. Al maestro le sorprendió su buen oído y fue otorgándole ciertos privilegios de representación, negados a los eruditos de la música. Él le daba consejos para el manejo de sus ahorros y sobre todo le indicó el camino de una vejez llevadera en medio del tumulto que ocasionaba su persona. Ladraban los perros y era ensordecedor. No se habrá visto semejante espectáculo en toda la ciudad, en le tiempo transcurrido desde el estro de los canes. A veces, el maestro abandonaba su casa santuario y en un inaudito hecho asistía a las carreras de su amigo. El escándalo hubiera sido menor si un celoso defensor de la moral no hubiese descubierto que apostaba a los canes. Nadie pudo acreditar que el maestro haya disparado certeramente sobre el animal, el que cayó muerto. Apostó a un perdedor y en un arranque de furia desenfundó un arma que llevaba en la cintura, matando de un tiro al can.
Los perros sobresaltados se abalanzaron sobre el anciano, la baba empapó sus ropas; nadie supo quién lo arrebató de las fauces de la jauría. Un gentío enmudecido lo rodeó mientras llevaban al maestro a un centro sanitario especializado. No se atrevió a avanzar ni a hablar. El día anterior pensó que la jornada sería exitosa, aunque se inquietó cuando los perros ladraron y ladraron hasta quedar prácticamente roncos. Había revisado el patio, su demarcación y los límites del cuadrilátero de la competencia; con parsimonia planificó a los competidores y sus turnos. Si alguien le hubiese advertido sobre una tragedia, se habría reído.
La noticia se propagó inmediatamente, el maestro falleció víctima de la agresión de los perros; lo consideraban un infeliz, un resultado de los delirios musicales que alimentaba, lo llamaban el loco de turno, en torno al maestro. Por más que el maestro fuera un saco de huesos, él no necesitó más para darse cuenta que, al igual como le había ocurrido a su abuelo, los perros le habían partido en dos el cuerpo.
Recordó a la señora María que no contuvo el llanto y le gritó hasta quedarse afónica. Se aferró a sus brazos y le clavó las uñas, diciéndole: ¿así me lo entregas? Él levantó sus manos al vacío. Cada uno sentía según la intensidad de su duelo. Ese entorno lo tomó desprevenido, lo turbó y desgarró su espíritu. Quiso huir de sus propios sentimientos y preguntó adónde lo habían llevado.
Él había infundido esperanzas o expectativas al maestro. Ya no pudo contener su llanto. Lloraba la muerte de un amigo. Los funerales fueron pomposos, quizá hasta el maestro se revolvía en una especie de estupor en el ataúd ante la grandiosidad del evento. Lo llevaron hacia una tumba, pero no acompañaban a un muerto que se les adelantara en abandonar este mundo, sino a alguien colocado en el pedestal de la gloria.
El entrenador de perros cargaba con una doble pena: Por un lado, había perdido a su gran amigo y, por el otro, había sido de alguna manera responsable de los acontecimientos que propiciaron el desenlace. Trémulo, lloraba desconsoladamente y se hundía en la más penosa tristeza.
Sabía en fondo de su alma que su amigo había disfrutado de su compañía, hasta que se había lanzado al reto de apostar en las carreras; lo traicionó una hilacha de miseria humana, se abandonó a una leve ambición y se cegó ante una pequeña derrota. Lloraba sin desconsuelo cuando se encontró, en la calle, con los estudiantes de música. Seguía llorando cuando sintió el primer golpe, luego el pavor le entumeció las piernas; sus labios probaron el sabor salobre y tibieza de la sangre. Los árboles de la plaza se le abalanzaron, los jóvenes gritaban y él no comprendía el significado de las palabras. Miró el firmamento y se dio cuenta que las nubes negras ensombrecían más la noche. Cayó en un leve sopor que luego fue vertiginoso. Lejos, muy lejos de eso, en el patio, los perros ladran mientras que mis ojos secos no miran nada.
(Lourdes Talavera, cuento publicado en su libro: Afinidades furtivas, 2007, Criterio Ediciones)
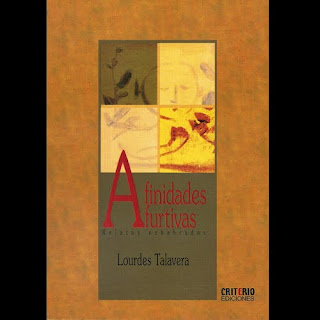



Comentarios
Publicar un comentario